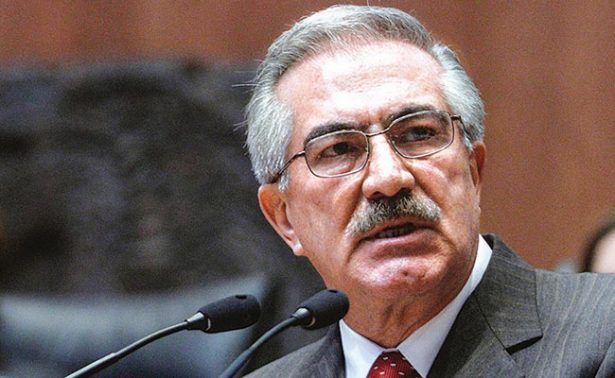Por Nydia Egremy
El capitalismo es un sistema político, antes que económico, e históricamente ha usado la mentira para sobrevivir. Minimizar los frutos de 15 años de la izquierda regional y subrayar errores de esos gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe (ALC), busca impedir el análisis crítico de las pautas de distribución del poder que hoy impactan en la economía.
Para generar temor en los ciudadanos y hacerlos más vulnerables, el poder corporativo usa el concepto “posverdad” con el que postula la idea de que el progresismo llegó a su fin. La izquierda regional, sin embargo, permanece y ha iniciado un proceso de autocrítica para recomponerse.
Es irrebatible que los movimientos de izquierda, consagrados en gobiernos por la vía electoral en la primera década de este siglo, lograron que por primera vez en su historia América Latina viviera un período de enorme progreso social.
Las políticas públicas del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia y del partido Alianza País (AP) de Ecuador, lograron significativos resultados económicos, sociales, financieros, ambientales y culturales, así como avances geopolíticos en la región sur del continente. ¿Quién puede negar que el kirchnerismo salvó a Argentina de la peor crisis de su historia?
Por eso la intención imperialista de Washington por menoscabar el intento de combatir la pobreza y desigualdad de esos gobiernos, solo exhibe el deseo de que todo vuelva a ser inequitativo. Empero, para proseguir con la lucha contra el neocolonialismo en América Latina, es indispensable un dictamen de los logros y conquistas sociales, como del aprendizaje acumulado durante 15 años. Ese diagnóstico debe contemplar, además, las lecciones de los errores cometidos en este periodo, solo así las izquierdas transitarán con éxito por las nuevas rutas que exige el presente.
Vuelta en U
Al analizar la bonanza de los gobiernos anti-hegemónicos del Cono Sur, se constata que se sustentó en la exportación de materias primas, pues había un contexto global favorable. Con ese superávit, los llamados “gobiernos progresistas” lanzaron iniciativas sociales que apuntalaban el rol del Estado y tejieron una red de integración regional y el diálogo sur-sur con novedosas estrategias de política exterior.
Con ese resguardo sortearon la crisis financiera mundial de 2008. No obstante, aunque su economía repuntaba, esos gobiernos no dejaron de profundizar su relación con Estados Unidos (EE. UU.), apunta el especialista del CRIES Andrés Serbín.
Entre 2013 y 2014, al caer los precios de las materias primas y el freno de la economía china, el escenario cambió y la región dejó de percibir los altos ingresos que tenía mediante las importaciones.
Por ese salto en el proceso globalizador, los capitales buscaron otros países y los gobiernos tuvieron que dar una “vuelta en U” y reformular sus presupuestos al suspender o reducir programas contra la pobreza y para el desarrollo.
La izquierda en el gobierno mostraba así su vulnerabilidad ante los vaivenes de la economía mundial, señala el politólogo de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja.
Cabe subrayar una paradoja: que mientras América Latina transita por este proceso, Donald J. Trump ganó la presidencia estadounidense con base en criticar al neoliberalismo y la globalización.
El multimillonario dirigió a sus potenciales electores, los pobres y marginados de la superpotencia, un discurso antiglobalifóbico y altermundista.
Aprovechó la desilusión de sus paisanos, al insistir en que el neoliberalismo solo benefició “al uno por ciento y dejó atrás al resto”, explica el geógrafo británico David Harvey.
Y mientras los analistas neoliberales soslayan lo ocurrido en la superpotencia, enfilan su crítica a las izquierdas de la región y pasan por alto, entre otros ejemplos de inequidad, la profunda diferencia entre los desposeídos sin tierra y los terratenientes.
En América Latina “la desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra”, revela el informe 2016 de Oxfam: Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América Latina. El estudio agrega que “32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres”.
Para una parte de la “crítica amiga” tal desequilibrio en la distribución de la tierra y la riqueza, obedece a que los gobiernos progresistas se limitaron a conciliar con los intereses de clase, sin romper con la política imperial de las multinacionales y las élites locales. Otros, como Noam Chomsky, estiman que esos gobiernos no aprovecharon la oportunidad para construir economías sustentables.
Venezuela, Brasil y Argentina basaron su economía en el fenómeno temporal de la alta cotización de hidrocarburos, minerales y productos agrícolas, sin invertir en industrias para exportar manufacturas, añade el lingüista.
Esa crisis económica y la falta de estrategias alternas de los gobiernos de izquierda contribuyó a la reaparición de la derecha en la región. Según el experto en crisis de las democracias Boaventura de Sousa Santos ese hecho tiene dos causas: la primera, que los movimientos de izquierda ya en el poder, no impulsaron una reforma político-económica; y la segunda, que no crearon un nuevo modelo de desarrollo.
Por tanto, al mantener el modelo extractivista en tiempos de precios bajos para las materias primas, la crisis escaló hasta dificultar la gobernabilidad, subraya el sociólogo brasileño.
Derecha y posverdad
A la par, cabe reiterar que la oleada de gobiernos “progresistas” desató una contraofensiva regional de las derechas que nunca se resignaron a perder los espacios perdidos y que Washington insiste en considerar su “patio trasero”.
Y lanzaron una ofensiva que exploró nuevas modalidades en los planos político, mediático, cultural y económico, cita Nils Castro.
Y en su intento por recuperar su tradicional política de dominio sobre esta región usaron – y abusaron – de los medios de comunicación y una estrategia de financiamiento a la subversión, sabotaje y guerra económica, describe el antropólogo vasco Jesús González Pazos.
En ese marco se construyó la narrativa del “populismo”, adjetivo para equiparar el liderazgo de gobiernos de izquierda, pero sin sentido de legitimidad y dignidad. El fenómeno comenzó calificando a Hugo Chávez de “populista de izquierda”, aunque el análisis dialéctico del vocablo confirma que el populismo siempre es de derecha y manipula la emoción de los ciudadanos para rechazar toda idea de izquierda.
Se ensayó con éxito en Bolivia con las protestas de 2010 contra el “gasolinazo”, cuando la derecha asumió una posición radical con el lema “O sacas el ajuste o te vas”. Para evitar que escalara la polarización social, el presidente Evo Morales anuló la medida y las élites se envalentonaron.
También los analistas Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg equipararon populismo con gobiernos progresistas. En su libro El giro a la izquierda de América Latina. Política y trayectorias de cambio sostenían que al dejar atrás la hegemonía neoliberal de los años 90, el populismo no tendría un campo fértil para prosperar.
Consciente de que ya no es tiempo de golpes de Estado y regímenes dictatoriales para perpetuarse, el poder corporativo estrenó en 2010 una nueva estrategia: decidió implantar “democracias representativas controladas”, como la presidencia de José Manuel Santos en Colombia.
La región se conmocionó en 2011 con la muerte del expresidente Néstor Kirchner, y meses después, al confirmarse que el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Hugo Chávez padecen cáncer.
Entretanto, el entorno internacional se tornó más difícil, pues comenzaron a bajar los precios de los productos agrícolas y otras materias primas. En 2013 falleció el líder venezolano y la oposición recrudeció la violencia en su país, mientras que en Brasil el Partido de los Trabajadores enfrentó el fuego parlamentario por supuesta corrupción.
El 2015-2016 el conjunto de los gobiernos progresistas vivió un revés político con el triunfo de los conservadores neoliberales Mauricio Macri en Argentina y Pedro Pablo Kuczynsky en Perú. En Brasilia, la presidenta Dilma Rousseff admitió que el país estaba en recesión, mientras enfrentaba el impeachment.
En esta revisión no se soslaya el rol desestabilizador de la Casa Blanca en tiempos de Barack Obama. Su estrategia fue la Iniciativa Mérida, que en 2001 creó y financió la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe (CBSI). Fue entre 2009-2015 cuando Colombia, México y los países de CARSI y CBSI, recibieron casi la mitad del presupuesto de EE. UU. para “ayudar” al hemisferio, citan Serbín, Martínez y Ramanzini.
En contraste, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela, gobernados por las nuevas izquierdas, recibieron un trato discriminatorio. Solo entre 2007 y 2009, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), la organización Asistencia para el desarrollo (Development Assistance), el Fondo para el Apoyo Económico (ESF) y la organización Iniciativas para la Transición (TI), invirtieron cuantiosos recursos para “promover liderazgos y la democracia” en la región.
Al mismo tiempo aumentó el apoyo a la subversión. Desde 2008, el ESF en Cuba financió a los disidentes y los dotó con equipos de comunicación para recibir instrucciones imperiales.
En la página 617 del informe 2007 de la USAID se solicitaron 80 millones de dólares para ese fin, mientras en su presupuesto 2010, el ESF propuso condicionar la mejoría de relaciones con EE. UU. a un cambio político.
Con el golpe de poder corporativo en Argentina, llegaron al gobierno operadores de bancos y corporaciones. Todos apoyaron la decisión de Mauricio Macri de endeudar al país para pagar a los acreedores de los fondos buitre. Esa medida benefició a los bancos Deutsche Bank, HSBC Securities, JP Morgan, Citigroup y UBS Securities, todos dominantes del mercado en Wall Street.
Andrés Serbín explica que para mantener el discurso del “desgaste” de los gobiernos progresistas, se afirma que en Venezuela el proyecto chavista es incierto por la crisis política y económica. Ni se reconoce la guerra sucia sin precedentes de la derecha y EE. UU. contra el proyecto bolivariano, que causa desabasto y caos social con anarquistas a sueldo y permanente acoso mediático. No obstante la difícil situación de ese país, la fundadora de Democracy Now!, Amy Goodman, señala que Venezuela está un puesto arriba de Brasil en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
Con miras a reducir la posibilidad electoral de Lula en 2018, la ofensiva corporativa ha creado la percepción de que el gobierno del PT brasileño favorece la corrupción. Y si bien ese colectivo habría sido incapaz de aprobar medidas fiscales para revertir el deterioro económico y que no actuó ante los escándalos de sobornos en la petrolera estatal Petrobras, la izquierda tiene gran respaldo. El sondeo que el Instituto Vox Populi realizó el dos de mayo indicó que solo el cinco por ciento de los brasileños respalda al gobernante de facto, Michel Temer, cita Decio Machado.
Hoy, cuando el poder corporativo insiste en que la región vive un nuevo ciclo político debido al “desgaste” de los gobiernos progresistas, se pretende quitar la esperanza a los ciudadanos de estas naciones y hacerlos dóciles a los nuevos pactos corporativos.
Millones de personas son víctimas de la posverdad y por ello, el sociólogo brasileño de Sousa Santos asegura que éste es un tiempo en que las sociedades son “políticamente democráticas, pero socialmente fascistas”.