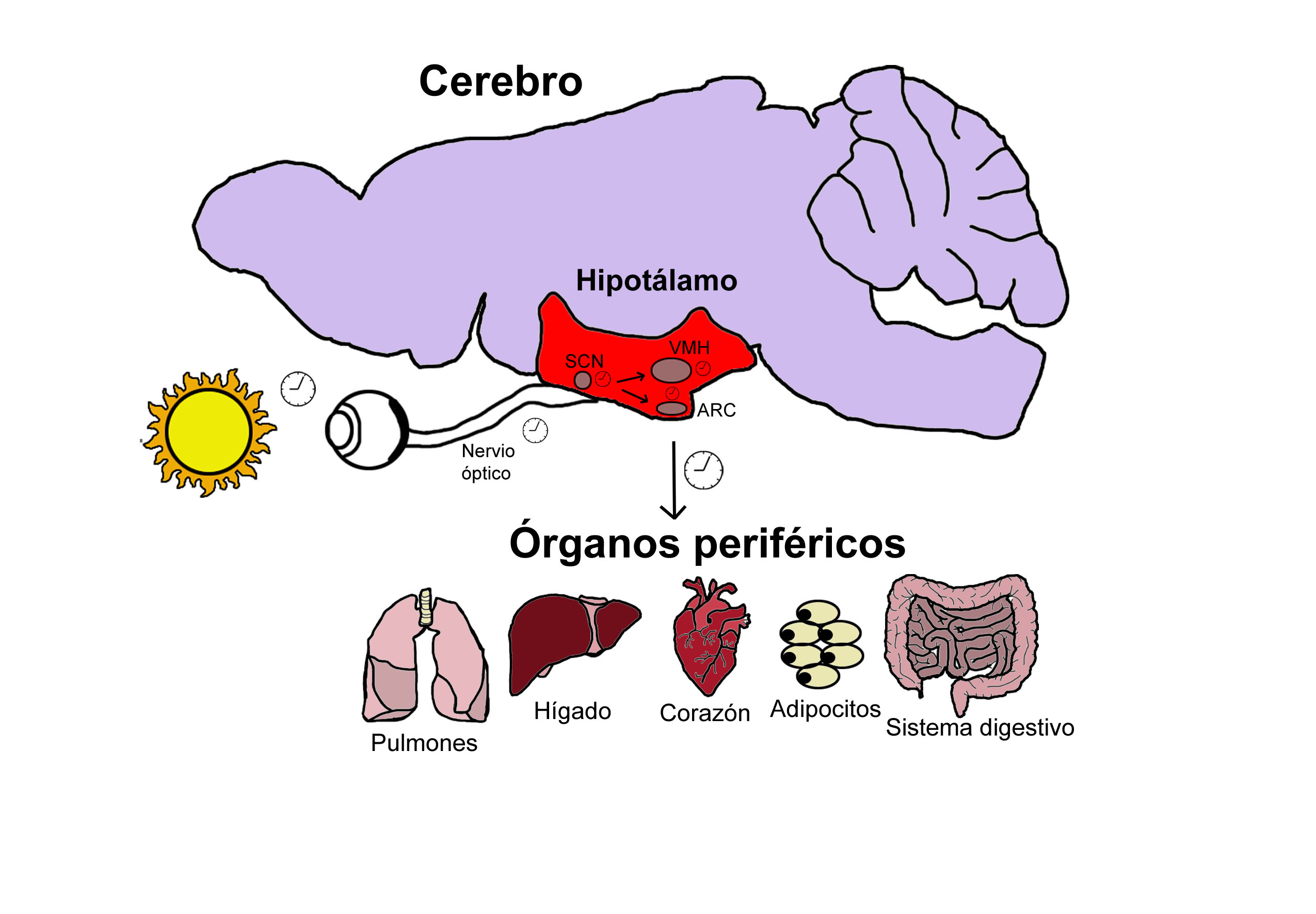Por: Aquiles Córdova Morán
Los taxistas de la ciudad de México se manifestaron ayer (lunes 7 de los corrientes) por las principales calles de la capital en protesta (así lo afirmaron) por su injusta situación laboral y una competencia desleal que reduce drásticamente sus magros ingresos. El caos vehicular y las molestias a los ciudadanos de a pie que no pudieron llevar a cabo sus actividades normales fue monumental, tanto que hoy los medios de comunicación amanecieron saturados de información, comentarios negativos y condenas abiertas a este tipo de acciones. Todos concluyen con la interrogación: ¿qué pasa con los derechos de terceros afectados por estas protestas?
La respuesta de las autoridades capitalinas consistió en reiterar la firme determinación del Gobierno actual de no hacer uso de la fuerza pública para “reprimir” la protesta de los ciudadanos bajo ninguna circunstancia. Fue la Secretaría de Gobernación federal la que se sentó a dialogar con los inconformes y, al final de la jornada, la que informó de “acuerdos” con los taxistas, entre los cuales solo precisó el compromiso de éstos de no volver a bloquear la circulación de la capital.
La reiteración del propósito antirrepresivo de las autoridades capitalinas no fue nada tranquilizadora; no sonó como la voz de un gobierno que acepta y cumple un deber establecido en las leyes, es decir, en el Estado de derecho vigente, sino como una gracia otorgada por quien tiene la facultad de concederla o negarla a sus gobernados. Un discurso así es típico de todo Gobierno autoritario, de todo gobernante que se siente facultado para disponer libremente de la libertad, la vida y los bienes de sus súbditos. Era el discurso normal del absolutismo, de la época en que el rey estampaba al pie de sus decretos: “Esta es mi soberana voluntad”.
Así pues, los medios pedían que se precisara dónde quedan “los derechos de terceros” cuando ocurren protestas como la de los taxistas, y el Gobierno capitalino contestó que no va a reprimir a nadie bajo ninguna circunstancia. Algo de lo más parecido a un diálogo de sordos. Pienso que esta aparente aporía, este callejón lógico sin salida aparente, se explica porque ambos interlocutores arrancan de un enfoque parcial y superficial del problema, lo que les impide llegar al fondo y, sobre esa base común, armonizar criterios. En efecto, ninguna de las partes pone suficiente énfasis en las causas que alegan los taxistas para explicar y justificar su protesta: ¿es auténtica la queja de los inconformes? ¿Dicen verdad cuando afirman que están sobrerregulados y que padecen competencia desleal? Y sobre todo, ¿es cierto que han tenido con el gobierno múltiples negociaciones y acuerdos que jamás se han cumplido?
Si la respuesta es no, la negativa a usar la fuerza pública para poner orden, se ve por lo menos cuestionable, pues es difícil defender como derecho legítimo una protesta irracional y apoyada en mentiras. Pero si la respuesta es sí, es decir, si los taxistas tienen razón, entonces resulta evidente que la culpa del caos en el tránsito citadino no es de los inconformes, sino de quienes no han resuelto sus demandas y han burlado sus promesas. En el primer caso, las quejas de los medios y de la opinión pública serían correctas, y el gobierno tendría que actuar restableciendo el orden en las calles; en el segundo, los medios, sin dejar de transmitir la queja ciudadana, deberían centrar su presión, no en quienes protestan con razón, sino en quienes no han atendido ni resuelto sus demandas y han provocado con ello que el conflicto llegue a las calles. Así defenderían mejor los “derechos de terceros”. La postura del gobierno, a su vez, aparece como simple maniobra propagandística, pues al mismo tiempo que se adorna “respetando” el derecho a la protesta, se niegan a resolver el problema de fondo; el respeto al derecho ajeno se transforma en un disfraz demagógico de la política de cero soluciones a las necesidades populares.
Todo esto abona a lo ya dicho: que un gobierno que actúa, no por deber y obediencia a las leyes, sino como quien otorga una gracia, difícilmente puede ser calificado como verdaderamente democrático y humanista. Ese gobierno es impredecible: ora puede obrar con magnanimidad excesiva, ora puede hacerlo con una crueldad propia de los tiranos. Y, en efecto, hay en el panorama nacional inquietantes síntomas de esta clase que preocupan cada día más a la ciudadanía, al menos a la parte mejor informada de la sociedad. Uno de ellos es que la renuncia expresa al uso de la fuerza pública no se predica ni se aplica solo a las protestas ciudadanas, sino que se hace extensiva a los grupos y organizaciones delincuenciales, con lo cual se equipara y funde en una sola cosa a quienes hacen uso de un derecho legal y constitucional con quienes actúan fuera y en contra de la ley.
El argumento esgrimido es que los delincuentes también son pueblo y tienen derecho a que se les trate de la misma manera que al pueblo. Si los grupos delincuenciales son pueblo o no, es algo que yo desconozco. Tampoco sé con seguridad qué entiende el Gobierno actual por pueblo. Lo que sí creo poder afirmar, sin incurrir en ligerezas de juicio y sin buscar lesionar a nadie (incluidos quienes viven y actúan al margen de la ley), es que, según el criterio de los grandes teóricos del Estado democrático y liberal, el gobierno civil debe hacer uso de todos los recursos a su alcance, incluido el uso de la fuerza si fuere estrictamente necesario, para castigar un delito, todos los delitos tipificados y sancionados por la ley.
Para evitar la arbitrariedad y el abuso en la persecución y el castigo de los delitos, la ley solo debe castigar acciones, hechos concretos, medibles y verificables por Ministerios Públicos y jueces; debe definirlos y delimitarlos con toda precisión y objetividad y debe establecer con claridad la sanción correspondiente, siempre estrictamente proporcional a la falta cometida. Un delito mal definido, vago e impreciso, acaba siempre convirtiéndose en arma de represión y, a la larga, provoca inconformidad y desestabilización social. Baste recordar el famoso “delito de disolución social”, que fue el detonante de la rebelión estudiantil popular de 1968. Según este punto de vista, si el delito está claramente definido y sancionado en la ley, y su comisión por algún ciudadano ha sido probada mediante un juicio riguroso y apegado a la misma ley, ese ciudadano debe ser castigado sin falta, sea pueblo o no lo sea.
Pero esto no es todo lo que preocupa a buena parte de la sociedad mexicana. También preocupa y atemoriza la fuerte proclividad del régimen actual a fabricar leyes al vapor, hechas a la medida de un deseo o de una urgencia expresados por el titular del Poder Ejecutivo, sin dar lugar a una discusión racional y mucho menos a enmiendas cuya pertinencia resulta, a veces, más que obvia y necesaria. También preocupa la facilidad con que se inventan y multiplican delitos nuevos, mal definidos y con fuerte componente subjetivo; la implementación de penas groseramente desproporcionadas a delitos que no lo ameritan, mediante el recurso simple de cambiarles de nombre para equipararlos con delitos graves; la eliminación de medidas de protección para el ciudadano, fruto de largos años de experiencia y de trabajo teórico de nuestros penalistas más distinguidos, por ejemplo, la supresión de la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad; la facilidad con que se puede dictar “prisión preventiva” a cualquier sospechoso de un delito, y el derecho del Estado a rematar los bienes del acusado antes de que sea declarado culpable o inocente. Esto y más hace temer a todos una persecución oficial con fines ajenos a la justicia y al derecho.
En todo esto hay una contradicción flagrante y peligrosa: por un lado, se renuncia al uso de la fuerza para reprimir delitos de fuerte impacto social; por otro, se crean delitos con penas exorbitantes cuya aplicación imparcial y justiciera no está regulada suficientemente, lo que abre de par en par la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder. Esto es el Estado dictatorial: para los fieles, magnanimidad y perdón cristiano, para los “enemigos”, leyes contra las cuales no hay protección alguna. Quien tenga la mala suerte de ser acusado, será condenado irremisiblemente. Se generaliza el temor, el miedo entre los ciudadanos; y ya se sabe que el miedo envilece y degrada a los hombres y a los pueblos.
En este contexto, recibo información de que el evento para celebrar el 45 Aniversario del Movimiento Antorchista Nacional en los estados del sureste, fue terminantemente prohibido por el gobierno del estado donde se llevaría a cabo. El ukase es seco y definitivo: no se permite la celebración de dicho evento por órdenes superiores, y si lo hacen habrá consecuencias. Esta fórmula, como todos sabemos, esconde mucho más de lo que expresa, razón por la cual intimida más y no hay a quién responsabilizar directamente de la arbitrariedad ni a quién acudir en demanda de justicia. ¿Y la declaración de respeto irrestricto al derecho ciudadano de manifestación? Desde esta tribuna solicito a la Secretaria de Gobernación, la respetada jurista Olga Sánchez Cordero, su atinada intervención como responsable de la política interior del país, para que se respete nuestro legítimo derecho a la reunión pacífica. Y a Dios encomiendo el destino de mi solicitud, el mío y el de mis compañeros del sureste.