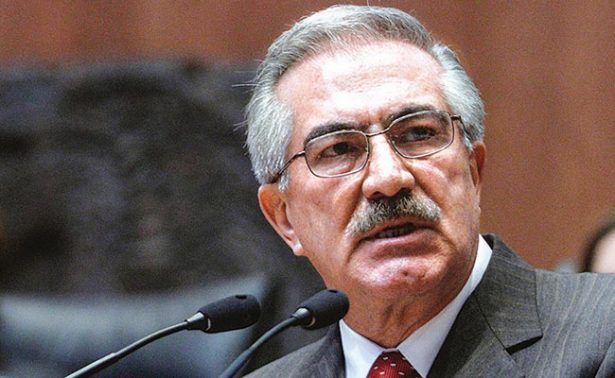La emergente Nueva Guerra Fría que se cierne sobre el mundo, con la ominosa posibilidad de una devastadora confrontación nuclear, no es, pues, un fenómeno de reciente aparición. Más bien, puede trazarse en la política exterior agresiva adoptada por Estados Unidos durante el período triunfalista de la posguerra fría en la década de los 90.
Jesús Lara
El concepto de Guerra Fría alude a una coyuntura en la que dos pares en conflicto se encuentran en preparativos activos para un conflicto militar, aunque aún no se haya materializado dicho enfrentamiento. En la actualidad, una era marcada por estados nacionales armados con arsenales nucleares capaces de aniquilar al planeta, no resulta sorprendente que se evite el uso de este término para caracterizar la relación vigente entre el bloque liderado por Estados Unidos y aquel representado por Rusia y China. No obstante, la crisis actual, agudizada por la intervención de Rusia en Ucrania, nos conduce inexorablemente a la conclusión de que, de hecho, la descripción más acertada de la situación actual es la de una “Nueva Guerra Fría”. Aunque pueda parecer que esta coyuntura es de reciente formación, como insisten los propagandistas del bando occidental, la realidad es que sus raíces pueden rastrearse hasta la década de los años 90 del siglo XX. En su obra “La Nueva Guerra Fría: de Ucrania a Kosovo”, Gilbert Achcar (2023) expone cómo hemos llegado a esta situación y detalla las posibles vías alternativas que habrían asegurado, o al menos prolongado, un período de paz que actualmente se encuentra amenazado con extinguirse. El argumento es que los orígenes del conflicto actual se pueden rastrear al final mismo de la primera Guerra Fría entre Estados Unidos y lo URSS, es decir a la década de los noventa del siglo pasado.
Este periodo se inauguró con el colapso del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética. Rusia, en una posición de debilidad extrema, se encontraba con una economía devastada y un gobierno relativamente sumiso a los intereses de los Estados Unidos bajo el liderazgo de Boris Yeltsin. La pregunta imperante en el gobierno estadounidense era: ¿Y ahora qué? ¿Cuál debería ser la nueva política de seguridad de Estados Unidos en la época post Guerra Fría? El aspecto central de esta cuestión residía en determinar la actitud y política a adoptar frente a Rusia y China o cualquier otro posible bloque que amenazara la hegemonía absoluta del imperialismo norteamericano.
Dos corrientes principales emergieron en este contexto: una postura intransigente, representada por la línea dura, y una más conciliadora, encarnada en la línea blanda. Ambas corrientes contaban con representantes dentro del gobierno norteamericano. La línea blanda, personificada por figuras como William Perry y Ashton Carter, promulgaba una estrategia conocida como “defensa preventiva”, inspirada en gran medida en el enfoque del Plan Marshall implementado tras la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. El argumento principal sostenía que, si Estados Unidos aspiraba a preservar su hegemonía global y evitar conflictos bélicos, debía brindar incentivos económicos a todas las partes involucradas para mantener relaciones de cordialidad con Estados Unidos. Este enfoque era particularmente relevante para Rusia, la gran perdedora de la primera Guerra Fría. Esta perspectiva abogaba pues por evitar la expansión de la OTAN hacia el este, reducir la expansión militar de Estados Unidos, y tratar a Rusia y China con precaución, reconociendo los intereses de estas dos naciones y el papel inevitablemente importante que tienen la economía y política global.
Por otro lado, la línea dura estaba personificada por Zbigniew Brzezinski, cuya obra “El Gran Tablero Mundial” proponía que el principal objetivo de Estados Unidos en el ámbito de la seguridad global debía ser prevenir una alianza entre Rusia y China. Brzezinski recomendaba obstaculizar a toda costa la recuperación económica de Rusia, ya que esta podría dar lugar a su fortalecimiento militar. En esta línea, abogaba por la incorporación de todos los países anteriormente pertenecientes al extinto Pacto de Varsovia a la OTAN. No tenía reparos en afirmar que Estados Unidas debía evitar a toda costa el surgimiento de bloques hostiles a su hegemonía, para lo que debía de “maniobrar y manipular” de ser el caso usando todos los recursos a su disposición.
Evidentemente, la línea dura terminó prevaleciendo, como se hizo patente al examinar la evolución del gasto militar en Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría. Aunque este gasto había disminuido en comparación con sus niveles máximos anteriores al final de la primera Guerra Fría, se mantenía en niveles extraordinariamente elevados, similares a los mantenidos en momentos álgidos de la confrontación con la URSS después de la Segunda Guerra Mundial. Surgía entonces la interrogante: si el enemigo principal ya había sido derrotado, ¿cuál era el propósito de mantener un gasto militar tan desmesurado? La justificación radicaba en la premisa de que Estados Unidos debía estar preparado para afrontar una eventual Doble Guerra Regional (DGR) contra dos estados incómodos ubicados en el Medio Oriente y el Este Asiático, Irak y Corea del Norte, respectivamente.
Sin embargo, para los observadores perspicaces, quedaba claro que esta DRG no era suficiente para explicar y justificar los enormes desembolsos y esfuerzos militares que Estados Unidos estaba realizando durante la década de los 90. Cada vez se tornaba más evidente que esto servía solo como una clave para abordar el verdadero escenario que inquietaba a la élite gobernante estadounidense: una posible confrontación con Rusia y China. Curiosamente, Irak era un término clave que apuntaba a Rusia, mientras que Corea del Norte se utilizaba como una referencia velada a China.
Naturalmente, esta percepción no pasaba inadvertida en los pasillos del poder en Moscú y Beijing. Ambas capitales respondieron rápidamente mediante la forja de una alianza en el ámbito militar. La primera manifestación de esta alianza se reflejó en la creciente importación de armamento y tecnología militar rusa por parte de China, así como en un incremento en el comercio internacional entre ambas naciones.
Esto fue solo el inicio. Lo que desencadenó la indignación en Moscú, incluso entre el gobierno lacayo de Boris Yeltsin, fue la ruptura de la promesa de que la OTAN no se expandiría ni un ápice hacia el este. La perspectiva de una relación amigable, cooperativa e incluso de una posible integración de Rusia en la OTAN se desvaneció cuando, en la Cumbre de la OTAN de 1997, se produjo un cambio sustancial en la naturaleza de esta organización. Originalmente, la OTAN había sido concebida como una entidad de carácter puramente defensivo, reservando su intervención militar activa exclusivamente para situaciones en las que un miembro de la alianza fuera agredido militarmente, particularmente por parte de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Esta defensa se limitaba al territorio del país aliado agredido o al del agresor. Sin embargo, en el contexto de un mundo post Guerra Fría, donde las posibilidades reales de agresión directa a la OTAN eran mínimas, esta estrategia y concepción de la organización se volvían obsoletas, lo que cuestionaba la razón de ser de la misma organización.
El cambio antes mencionado se materializó de manera significativa en la Cumbre de 1997. Básicamente, se modificó el propósito de la OTAN, desplazando su enfoque desde la defensa directa de los países miembros ante una agresión, hacia la garantía de su seguridad en un sentido más amplio. Esta transformación implicaba una ampliación del concepto de seguridad para incluir “amenazas” localizadas más allá de las fronteras de los países miembros de la alianza. En esencia, esta mutación otorgaba a la OTAN la capacidad de involucrarse en operaciones militares en cualquier parte del mundo donde se considerara que existía una amenaza.
Sumado a esto, se produjo la expansión de la organización mediante la incorporación de naciones como Polonia, la República Checa y Hungría. Estos desarrollos generaron una comprensible ansiedad tanto en Moscú como en Beijing, en lo que respecta a la reconfiguración de la seguridad global en el escenario de la posguerra fría. En conjunto, estos cambios marcaban un viraje fundamental en la misión y alcance de la OTAN, teniendo implicaciones significativas para la política mundial y las relaciones internacionales.
No obstante, en el caso de Rusia, el punto de quiebre llegó con la Guerra de Kosovo en 1999. Este conflicto, que enfrentó al gobierno de Serbia con la población étnicamente albanesa en lo que hoy es Kosovo, marcó un acontecimiento sin precedentes en la historia: la intervención militar de la OTAN, llevada a cabo de manera autónoma y sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (del que Rusia y China son miembros permanentes), ni el respeto por las normas del derecho internacional. La intervención militar en cuestión, ejecutada además en contra de Serbia, un aliado histórico de Moscú, tuvo un significado fundamental: demostró que la OTAN, bajo el liderazgo de Estados Unidos, no tendría escrúpulos en obviar el derecho internacional establecido por la ONU y las decisiones de sus propios miembros para avanzar en sus objetivos geopolíticos y de dominación global. Esta acción militar en Kosovo sentó un precedente de lo que vendría después, con intervenciones unilaterales en países como Irak, Libia, Siria y otros.
Además de los acontecimientos mencionados, la década de los años 90 marcó el fin de la alianza relativamente estable que China había establecido con Estados Unidos en los años 70, con el objetivo de contener a su antiguo rival, la Unión Soviética. Este cambio de dinámica fue desencadenado por un repentino aumento en el suministro de armas y equipo militar a Taiwán por parte del gobierno de Bill Clinton. Esto resultaba particularmente significativo ya que, a pesar de que Estados Unidos seguía manteniendo su política de “Una sola China” establecida en 1972, la cooperación militar con Taiwán había sido sumamente limitada. En respuesta a las crecientes tendencias separatistas en la isla y al incremento del apoyo estadounidense, China llevó a cabo ejercicios militares cerca de Taiwán, aunque estos tuvieron principalmente un carácter simbólico. Estados Unidos respondió a esta demostración con un despliegue de fuerzas militares en las proximidades de la isla, lo que dio lugar a lo que se conoce como la crisis de 1996. Este episodio subrayó la complejidad y la sensibilidad de las relaciones entre China, Taiwán y Estados Unidos. El cambio en la dinámica entre China y Estados Unidos marcó un punto de inflexión en su relación y contribuyó a moldear la geopolítica de la región en los años venideros.
En resumen, durante la década de los años 90, Estados Unidos tomó una serie de decisiones que tuvieron amplias implicaciones en las relaciones internacionales. Optó por dejar a Rusia en un estado de conmoción económica después de la caída del socialismo, mantuvo un gasto militar exorbitante sin una justificación clara en términos de amenazas reales, impulsó una transformación de la OTAN que permitiría operaciones militares fuera del territorio de los países miembros y expandió la organización hacia el este al incorporar a tres naciones que formaron parte del antiguo Pacto de Varsovia. Además, Estados Unidos adoptó una política de acercamiento a Taiwán, contraviniendo su propia postura oficial de política exterior y tocando una de las líneas rojas de China. La intervención de la OTAN en Serbia durante la guerra de Kosovo, sin tener en cuenta ni al Consejo de Seguridad de la ONU ni las reglas del derecho internacional, también contribuyó a este clima de desconfianza.
Estos eventos, entre otros, explican el creciente escepticismo de Rusia y China hacia Estados Unidos y cómo esta desconfianza impulsó una mayor alianza entre ambos países. Lo sucedido en los años 90 dejó en claro que Estados Unidos no estaba dispuesto a tratar a ninguna nación en igualdad de condiciones y que estaba decidido a consolidar su dominio global utilizando cualquier medio necesario, respaldado por su superioridad económica y militar.
Paradójicamente, la estrategia de Zbigniew Brzezinski, que buscaba evitar una alianza entre Rusia y China, terminó teniendo el efecto contrario. Las acciones de Estados Unidos durante esta década contribuyeron a forjar una relación más estrecha entre Rusia y China, en respuesta a la percepción de una amenaza común y a la necesidad de contrarrestar la hegemonía estadounidense.
La emergente Nueva Guerra Fría que se cierne sobre el mundo, con la ominosa posibilidad de una devastadora confrontación nuclear, no es, pues, un fenómeno de reciente aparición. Más bien, puede trazarse en la política exterior agresiva adoptada por Estados Unidos durante el período triunfalista de la posguerra fría en la década de los 90. Por lo tanto, si queremos poner fin a la Nueva Guerra Fría solo hay un camino: evitar que un país y sus capitales estén en condiciones de imponer sus términos al resto del mundo. Esto, y no otra cosa, sería el mundo multipolar que ya emerge y se consolida.